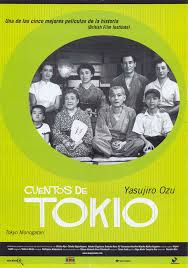 Como toda obra maestra, Cuentos de Tokio (Tokyo monogatari, Yasujiro Ozu, 1953) permite, y necesita, múltiples lecturas: como las grandes narraciones escritas o representadas, las pinturas y esculturas más bellas e inteligentes, las músicas más sublimes, como los grandes poemas que han sido capaces de encerrar en unos pocos versos toda la grandeza (y toda la miseria) humana, esta película nos llama una y otra vez a contemplarla, a intentar comprenderla, a incorporarla a nuestra sensibilidad, a nuestro pensamiento y, en suma, a nuestra vida.
Como toda obra maestra, Cuentos de Tokio (Tokyo monogatari, Yasujiro Ozu, 1953) permite, y necesita, múltiples lecturas: como las grandes narraciones escritas o representadas, las pinturas y esculturas más bellas e inteligentes, las músicas más sublimes, como los grandes poemas que han sido capaces de encerrar en unos pocos versos toda la grandeza (y toda la miseria) humana, esta película nos llama una y otra vez a contemplarla, a intentar comprenderla, a incorporarla a nuestra sensibilidad, a nuestro pensamiento y, en suma, a nuestra vida.
En una ocasión veremos sus 139 minutos de película (200.000 fotogramas perfectos), para hacer el mismo viaje (Desde Onomichi a Tokio) que hacen los ancianos Shukishi y Tomi Hirayama, para ver a sus hijos, quizá por última vez, con la intención de compartir sus vidas; para sentir junto a nosotros esos personajes tan reales, tan humanos y, al tiempo, tan arquetípicos, tan representativos de una época y de un lugar… y de todos los lugares y épocas que habita el hombre; para percibir bien sus lentos movimientos, sus expresiones comedidas, sus palabras amables… para acariciarlos, porque todos y cada uno de ellos son todos y cada uno de nosotros.
En otra ocasión necesitaremos fijarnos bien en la magnífica interpretación que, bajo la dirección del maestro y siguiendo el guión del propio Ozu y Kôgo Noda, realizan Chishu Ryu (el padre), Chiyeko Higashiyama (la madre), Setsuko Hara (Noriko, la nuera bondadosa), So Yamamura (Koychi Hirayama, hijo muy ocupado), Haruko Sugimura (Shige Kaneko, hija pragmática), Kuniko Miyake (Fumiko, esposa de Koychi ) y Kyoko Kagawa (Kioko, la hija que vive en Onomichi)… y otros interpretes de parecido nivel que encarnan personajes secundarios pero no menos importantes.
Quizá queramos ver el filme otra vez porque sentimos la necesidad de analizar profundamente la historia que nos cuenta Ozu, de vivirla internamente como si fuera una crónica fiel de nuestra propia historia. Y, así, nos trasladamos a vivir al Japón de la postguerra y nos dejamos inundar por la suave pero profunda melancolía al comprobar el foso que hay entre padres e hijos, al tener que reconocer que tenemos diferentes itinerarios, diferentes intereses e ideales, diferentes ritmos vitales, diferentes pasados y futuros y, por todo ello, diferente presente: que hay, ¡ay!, una mutua decepción. Que no se puede forzar la convivencia y que, por mucho amor que se tenga, una generación tiene que aceptar que la otra se despegue, se aleje…
Sí, una mutua, universal, decepción. Decepcionamos a nuestros padres porque no tuvimos suficientemente en cuenta sus consejos, porque respondimos a su generosidad con nuestro egoísmo, porque no alcanzamos todas las cumbres que ellos habían soñado para nosotros, o porque, al alcanzarlas, nos hemos olvidado de ellos, los hemos dejado al margen de nuestras vidas… Y decepcionamos a nuestros hijos porque ellos, cuando niños, nos habían creído superiores, poderosos, invencibles y, luego, nos han visto flaquear, equivocarnos; a diferencia de cuando su territorio estaba dentro de nuestro territorio, ahora nos ven no como el caballo alado que podía llevarlos a dominar todos los mundos sino como el perro de hogar por el que tenemos ternura pero que, en tantas ocasiones, nos estorba y nos hace perder el tiempo.
Sí, nos decepcionamos mutuamente una y otra vez y unos y otros nos preguntamos si hemos dedicado el tiempo y la inteligencia necesarios a nuestros antepasados y a nuestros descendientes. Y quizá nos conformamos con la idea de que el hombre, nuestra especie, llega con su deseo y su imaginación a todos los confines del universo pero luego, por nuestra naturaleza, por todos los condicionamientos de nuestra vida en sociedad, nos arrastramos por la tierra, chocamos unos con otros, salimos como podemos de las mil circunstancias a las que nos enfrentamos cada día…
Sí, una mutua, y dolorosa, decepción. Y, sin embargo, como nos enseña el maestro Ozu, por encima de esa decepción, puede, ¡debe! prevalecer el cariño, la ternura, el amor. Porque, salvo raras excepciones, nuestros padres son dignos de nuestro respeto y admiración, de nuestro amor. Porque sus errores siempre son menos importantes que el hecho de habernos dado la vida y haberse esforzado por prepararnos para desenvolvernos en una sociedad tantas veces hostil. ¡Y todavía pueden ayudarnos mucho en la vida! Su experiencia, su natural dominio de las pasiones, la sabiduría que da la edad, pueden compensar con creces su pérdida del vigor físico o intelectual. Nuestros padres mejor que nadie pueden enseñarnos, para cuando nos llegue la ocasión, cómo se recorren los último tramos de la vida y demostrarnos que esa etapa puede tener también una gran felicidad.
Porque a pesar de que podamos sentirnos poco valorados o atendidos por nuestros hijos, sabemos que en ellos está la prolongación de nuestra vida y nuestro mejor apoyo para encarar nuestra etapa de vejez e, incluso, de decrepitud. Por eso, aunque en muchas ocasiones no acabamos de comprender su comportamiento y sentimos su alejamiento con dolor… tenemos que reconocer que nuestros hijos están en circunstancias bien diferentes a la nuestra y no pueden coincidir plenamente (salvo que anulen su personalidad) con nuestros intereses y sentimientos; en todo caso, nunca debemos olvidar que ellos no pueden ser perfectos, como no lo fuimos nosotros, que tenemos que asumir que sus errores o limitaciones son, en una medida determinante, la consecuencia de los genes que les hemos transmitido y, sobre todo, de la educación que les hemos dado. En suma, por mucho que la decepción nos hiera, hemos de reconocer, por encima de todo, que ellos son la prolongación de nuestra vida, que, por muy decepcionados que nos encontremos, siempre debemos sentir la alegría de la paternidad como la sentimos en el momento sublime en que vimos su nacimiento, aunque ahora ya no podamos tomarlos en brazos y prometerles que conquistarán todos los mundos que soñamos para ellos. Sentir esa inmensa alegría…aunque tengamos que disfrutar de sus éxitos, participar de su vida, a cierta distancia y con la mayor discreción.
Sí, puede y debe prevalecer el cariño, la ternura, el amor. Tenemos tiempo e inteligencia suficientes para ocuparnos, un poco más y un poco mejor, de nuestros padres y de nuestros hijos y, al hacerlo, superar la decepción y la melancolía. Podemos imitar a Noriko, siempre amable y cariñosa, podemos acompañar a Shukishi y Tomi en su viaje de vuelta a Onomichi para, con ellos y con el maestro Ozu, demostrar una vez más que el amor es tan humano como la decepción y mucho más poderoso.
-
Entradas recientes
Comentarios recientes
- Jimmy B en «Los puentes de Madison» – Una reflexión sobre la libertad y la belleza
- Fernando Carratalá Teruel en 403. Noviembre de 2023
- librosyabrazos en 401. Septiembre de 2023
- Fernando Carratalá en 401. Septiembre de 2023
- Fernando Carratralá en 398. Eutimio Martín
Archivos
Categorías
Enlaces amigos
- Número de visitas:
28490 Meta
